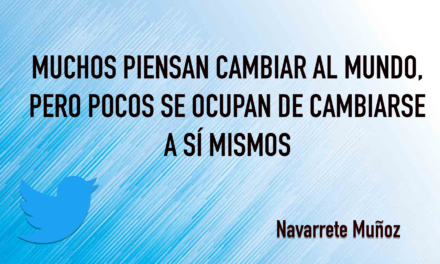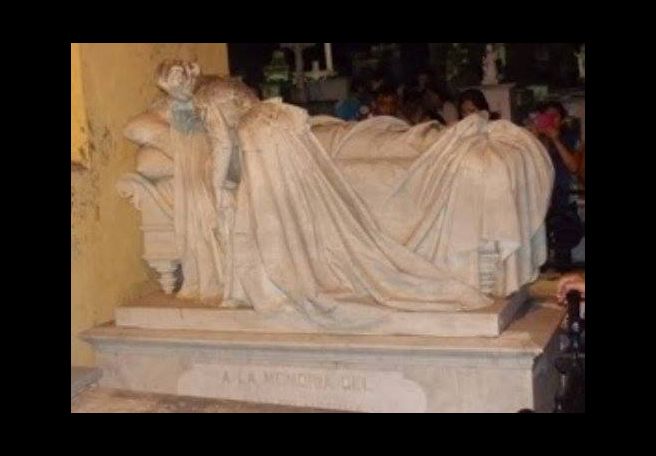Comencé a leer a Borges en mi juventud, cuando él todavía no era un autor reconocido internacionalmente. En esos años su nombre era una especie de contraseña entre un círculo de iniciados y la lectura de sus obras un culto secreto de algunos adeptos.
En México, alrededor de 1940, los adeptos conformamos un grupo de jóvenes, junto con un partisano ocasional menos entusiasta: José Luis Martínez, Alí Chumacero, Xavier Villaurrutia y algunos más.
Borges era un escritor para escritores; solíamos seguirlo a través de las revistas de aquella época. En algunos números sucesivos de Sur, leí una serie magnífica de historias que, en 1941, se convertirían en su primera colección de ficciones: El jardín de los senderos que se bifurcan. Todavía conservo la edición antigua, con su pasta de cuero azul rígida y texturizada, sus letras blancas y, en una tinta más oscura, la flecha apuntando hacia el sur, de manera más metafísica que geográfica. No he dejado de leerla y de conversar en silencio con su autor.
El hombre desapareció junto con su trabajo (eso sucedió antes de que la publicidad lo convirtiera en uno de sus dioses-víctimas). En ocasiones incluso llegué a pensar que el mismo Borges era un personaje ficticio. La primera persona que me habló del hombre real, con admiración y afecto, fue Alfonso Reyes. Él sentía una gran estimación por Borges, pero ¿lo admiraba? Sus gustos eran muy distintos. Se sentían unidos por una de esas anti-coincidencias alegres que acercan a personas que ejercen una misma profesión: para Borges, el escritor mexicano era el maestro de la prosa; para Reyes, el argentino era un espíritu curioso, una acertada excentricidad.
Posteriormente, en París en 1947, mis primeras amistades argentinas – José Bianco, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares – resultaron ser grandes amigos de Borges. Me platicaron tanto sobre él que incluso sin haberlo conocido personalmente lo sentí como un amigo cercano. Muchos años después lo conocí finalmente en persona. Fue en Austin, en 1971. El encuentro fue respetuoso y reservado. Él no sabía qué pensar de mí y yo no lo había perdonado por aquel poema en el que – como Whitman aunque de manera menos justificada – exaltó a los defensores del Álamo. Mi pasión patriótica no me permitió percibir el heroísmo de esos hombres. Él, por su parte, no percibió que el asedio del Álamo había sido un episodio de una guerra injusta.
Borges no siempre fue capaz de diferenciar entre el verdadero heroísmo y la valentía. Ser uno de los rufianes de Balvanera no era lo mismo que ser Aquiles: ambos son figuras legendarias, pero el primero es producto de la circunstancia, mientras que el segundo es un ejemplo. Nuestros encuentros sucesivos, en México y en Buenos Aires, fueron más alegres. Varias veces pudimos platicar de forma ligera, y Borges descubrió que algunos de sus poemas favoritos también eran mis predilectos. Celebró esas coincidencias recitando algunos pasajes de ese o aquel poeta, haciendo que la conversación se transformara por un instante en una especie de comunión.
Una noche, en México, mi esposa y yo lo ayudamos a escapar de algunos admiradores inoportunos. Después, en una esquina, entre el ruido y las risas de la fiesta, le recitó a Marie José unos versos de Toulet: Toute allégresse a son défaut Et si brise elle-même. Si vous voulez que je vous aime, Ne riez pas trop haut. C´est a voix basse qu´on enchante Sous la cendre d´hiver Ce Coeur, pareil au feu couvert, Qui se consume et chante. Toda alegría tiene su defecto y rompe su propia armonía. Si quieres que te ame, no rías con semejante algarabía. Es en voz baja que uno encanta, bajo la ceniza de invierno, a este corazón que, como fuego consumido, arde y canta.
En Buenos Aires podíamos hablar y caminar disfrutando del clima. Él y María Kodama nos llevaron al viejo Parque Lezama; quería enseñarnos, no sé porqué, la Iglesia Ortodoxa, pero estaba cerrada. Nos conformamos con caminar entre pequeños senderos húmedos, bajos los árboles de troncos caídos y follaje musical. Finalmente nos detuvimos frente al monumento a la loba romana y las manos de Borges recorrieron con emoción la cabeza de Remo. Terminamos en el Café Tortoni, famoso por sus espejos y sus molduras doradas, sus generosas tasas de chocolate caliente y sus fantasmas literarios. Borges habló del Buenos Aires de su juventud, aquella ciudad de los “patios huecos como tazones” que aparecen en sus primeros poemas – una ciudad inventada y, sin embargo, acompañante de una realidad más trascendente que la realidad de las piedras: aquélla de la palabra. Esa noche me sorprendió su desencanto hacia la situación de su país. Aunque celebraba el regreso de Argentina a la democracia, se sentía cada vez más alejado de lo que ahí sucedía.
Es más difícil ser escritor en nuestros agrios países (tal vez así sea en todos lados), sobre todo cuando uno se ha convertido en una celebridad y es acosado por esos gemelos enemigos de la envidia traicionera y la admiración devota, ambos igualmente miopes. Asimismo, para ese momento Borges ya no reconocía el tiempo que lo rodeaba. Él estaba en otro tiempo. Yo entendía su descontrol, pues al caminar por las calles de la ciudad de México también me frotaba los ojos con admiración: ¿es esto en lo que hemos convertido a nuestra ciudad? Borges nos confió su decisión de “ir a morir a algún otro lugar, probablemente Japón.” Él no era budista, pero la idea de la nada, como aparece en la literatura de esa religión, le atraía. Digo idea porque la nada no puede ser más que una sensación o una idea. Si es una sensación, carece de un poder restaurador y tranquilizante; sin embargo, la idea de la nada nos tranquiliza y al mismo tiempo nos da fuerza y serenidad.
Lo vi de nuevo el año pasado, en Nueva York. Estuvimos durante algunos días en el mismo hotel con él y María Kodama. Cenamos juntos. Eliot Weinberger se nos unió de manera inesperada y la plática giró en torno a la poesía china. Al final de la noche, Borges recordó a Reyes y a López Velarde y, como siempre, recitó algunas líneas de éste último; aquéllas que comienzan: Suave patria, vendedora de chia…interrumpió repentinamente y me preguntó: “?Qué significa chia?” Confundido, le respondí que no podía explicarlo excepto como una metáfora. “Es un sabor terroso.” Asintió. Era demasiado y era muy poco. Me consolé con la idea de que expresar lo perentorio no es menos difícil que describir lo eterno. Él lo sabía.
Es complicado resignarse a aceptar la muerte de un hombre querido y admirado. Desde el momento en que nacemos esperamos morir, pero la muerte nos sorprende. En este caso lo esperado es siempre lo inesperado, siempre lo inmerecido. No importa que Borges haya muerto a los 86; no estaba listo para morir. Nadie lo está, a ninguna edad. Uno puede invertir la frase filosófica y decir que todos nosotros – viejos y niños, adolescentes y adultos – somos frutos recogidos antes de su tiempo. Borges sobrevivió a Cortázar y a Bianco, dos queridos escritores argentinos; pero el breve tiempo que los sobrevivió no me consuela por su ausencia. Hoy en día Borges se ha convertido en lo que yo era a los 20: algunos libros, una obra.
Borges cultivó tres géneros literarios: el ensayo, el poema, y el cuento corto. La división es arbitraria. Sus ensayos son cuentos; sus cuentos son poemas; y sus poemas nos hacen reflexionar, como si fueran ensayos. El puente que los une es el pensamiento. Por lo tanto es útil empezar con el Borges ensayista. Él tenía un temperamento metafísico, de ahí su fascinación por los sistemas idealistas y su lúcida arquitectura: Berkeley, Leibniz, Spinoza, Bradley, los múltiples budismos. Su mente era también excepcionalmente clara y estaba unida a la fantasía del poeta atraído por el “otro lado” de la realidad; no podía evitar reírse de las construcciones quiméricas de la razón. De ahí su homenaje a Hume y a Schopenhauer, a Chuang–Tzu y al Sexto Imperio. A pesar de que en su juventud las extravagancias verbales y los laberintos sintácticos de Quevedo y Browne le atrajeron, él no era como ellos. Él más bien recuerda a Montaigne – por su escepticismo y su curiosidad universal, no por su estilo. También hay similitudes con un contemporáneo que hoy está un poco olvidado: George Santayana. A diferencia de Montaigne, los enigmas morales y psicológicos no interesaban demasiado a Borges; como tampoco la diversidad de costumbres, hábitos o creencias del animal humano. La Historia y el estudio de sociedades humanas complejas no le apasionaban. Sus ideas políticas eran juicios morales, incluso estéticos. A pesar de expresarlas con valentía y honestidad, lo hacía sin comprender verdaderamente lo que sucedía a su alrededor. En algunos momentos afirmó, por ejemplo, su oposición al régimen de Perón y su rechazo al socialismo totalitario; en otros resbaló, como en su visita a Chile bajo la dictadura militar o en sus epigramas simplificadores en contra de la democracia, lo cual causaba preocupación entre sus amistades. Más tarde se arrepintió. Debo agregar que, tanto en sus certezas como en sus errores, siempre fue honesto y congruente consigo mismo. Nunca mintió ni justificó intencionalmente al mal, como muchos de sus enemigos y detractores han hecho. Nada era más ajeno a Borges que la casuística ideológica de nuestros contemporáneos. Todas esas cuestiones no eran lo fundamental. Él se acercó a otros temas: el tiempo y la eternidad, la identidad y la pluralidad, el ser y el otro; estaba enamorado de las ideas. Era un amor contradictorio, corroído por la multiplicidad; detrás de las ideas no encontraba la Idea (llamado Dios, la Nada, o el Primer Principio), sino una nueva y más profunda pluralidad, la de sí mismo. En su búsqueda de la Idea encontró la realidad de un Borges con diversas manifestaciones. Borges era siempre el otro Borges desenvolviéndose en otro Borges, hasta el infinito. El metafísico y el escéptico luchaban dentro de él y, aunque parece que el escéptico ganó la batalla, el escepticismo no le dio paz, sino que multiplicó sus fantasmas metafísicos. El espejo era su emblema, un emblema abominable: el espejo es la refutación de los metafísico y la condena de lo escéptico.
Sus ensayos son memorables, principalmente por su originalidad, su diversidad y su estilo. Humor, sobriedad, agudeza y, repentinamente, un giro inesperado. Nadie había escrito de esa manera en español. Alfonso Reyes, su modelo, era más correcto y fluido, menos preciso y también menos sorprendente. Reyes decía menos cosas con más palabras. El gran logro de Borges fue decir mucho con poco; sin embargo no exageraba. No se ataba al enunciado, como Gracián, con la aguja del genio y tampoco convertía el párrafo en un jardín simétrico. Borges servía a dos deidades opuestas: la simplicidad y la extrañeza. Frecuentemente las fusionaba y el resultado era inolvidable: lo natural de lo poco común, la extrañeza de lo familiar. Esta habilidad, probablemente imposible de imitar, le da un lugar único en la literatura del siglo XX. Aún siendo muy joven, en un poema dedicado al Buenos Aires cambiante de sus pesadillas, Borges definió su estilo: “mis versos son sobre la interrogación y la prueba, en obediencia a aquello que está escondido.” Esta definición abarca también a su prosa. Su trabajo es un sistema de versos entrelazados y sus ensayos son riachuelos navegables que desembocan de manera natural en sus poemas y en sus historias. Confieso mi preferencia por éstos últimos. Sus ensayos no me ayudan a entender ni el universo ni a mí mismo; más bien me permiten entender mejor las sorprendentes invenciones de Borges. A pesar de que los temas de sus poemas e historias son muy variados, él tiene un tema único. Pero antes de tocar este punto, me gustaría aclarar una confusión. Muchos niegan que Borges haya sido realmente un escritor latinoamericano. Lo mismo se afirmaba en contra de Darío; sin embargo es un insulto no menos perverso por el hecho de repetirse. El escritor pertenece a una tierra y a una sangre, pero su trabajo no puede ser reducido a una nación, a una raza o a una clase. De hecho, uno puede revertir la acusación y decir que el trabajo de Borges, por su perfección transparente y su arquitectura límpida, es un reproche en vida a la dispersión, la violencia y el desorden del continente latinoamericano. La universalidad de Borges asombraba a los europeos, pero ninguno de ellos observaba que su visión cosmopolita no era, y no podía haber sido, más que el punto de vista de un latinoamericano. La excentricidad de América Latina consiste en ser una excentricidad europea: es una forma distinta de ser occidental, una forma no-europea. Al mismo tiempo dentro y fuera de la tradición europea, el latinoamericano puede percibir a Occidente como una totalidad, sin caer en la visión fatalmente provinciana de un francés, un alemán, un inglés o un italiano. Nadie observó esto con más claridad que un mexicano, Jorge Cuesta; y un argentino, Jorge Luis Borges, lo reflejó en sus obras mejor que ningún otro.
El verdadero tema de esta reflexión no debe ser la falta de americanidad de Borges sino la aceptación de su trabajo como una expresión de universalidad implícita en América Latina desde su nacimiento. Borges no era un nacionalista. No obstante, ¿quién si no un argentino hubiera podido escribir muchos de sus poemas e historias? También sufrió de una atracción hacia la oscuridad y la violencia en América. Lo sintió en su más baja y menos heroica manifestación – el pleito callejero, y el hostigamiento a navajazos del resentido malevo. Una dualidad extraña: Berkeley y Juan Iberra, Jacinto Chiclano y Duns Scotus. La ley de la gravedad espiritual gobierna la obra de Borges: el macho latino enfrenta al poeta metafísico. La contradicción que subyace a sus especulaciones intelectuales y a sus ficciones – la lucha entre lo metafísico y lo escéptico – reaparece violentamente en el terreno de los sentimientos. Su admiración por el cuchillo y la espada, por el guerrero y el rufián era probablemente una inclinación innata. En cualquier caso, aparece una y otra vez en sus escritos. Es posible que haya sido un instinto vital, en respuesta a su escepticismo y a su tolerancia civilizada. En su vida literaria esta tendencia encontró su expresión en el amor al debate y a la autoafirmación. En sus años de juventud, como prácticamente todos los escritores de su generación, formaba parte de una vanguardia literaria y de su irreverencia. Más tarde cambió sus gustos y sus ideas, pero no sus actitudes. Dejó de ser un extremista aunque continuó cultivando su tono ocurrente, su impertinencia, su brillante insolencia. En su mocedad, el blanco había sido el espíritu tradicional y los lugares comunes de las academias y de los conservadores. En su madurez, la respetabilidad lo transformó: volvió a ser joven, ideológico y revolucionario. Se burló del nuevo conformismo de los iconoclastas con el mismo humor cruel con el cual había molestado a los viejos tradicionalistas. No le dio la espalda a su tiempo, y fue valiente al enfrentarse a las circunstancias de su país y del mundo. Pero ante todo fue un escritor y la tradición literaria no estaba para él menos viva y presente que los eventos cotidianos. Su curiosidad abarcaba en tiempo desde lo antiguo hasta lo contemporáneo, y en espacio desde lo más cercano hasta lo más lejano. Desde la poesía gaucha hasta las sagas escandinavas. Estudió y rápidamente dominó otros clasicismos que la modernidad había descubierto, como también aquéllos del lejano oriente y la India, de los árabes y los persas. Pero esa diversidad de lecturas y pluralidad de influencias no lo convirtieron en una torre de Babel. Él no era confuso y prolijo, sino claro y conciso. La imaginación es la capacidad para asociar, para construir puentes entre un objetos; es el arte de las correspondencias. Borges tenía esta habilidad en el sentido más alto, unido con algo no menos preciado: la inteligencia para apegarse a lo esencial y despojarse de lo parasitario. La suya no era la pluma del historiador, ni del filólogo, ni del crítico, era la del escritor capaz de retener lo útil y desechar el resto. Sus pasiones y sus odios literarios eran profundos y razonados, como los de un teólogo, y violentos, como los de un amante. No era imparcial ni justo. No podía serlo: su capacidad crítica era su otra mano, la otra ala de su fantasía creativa. ¿Era un buen juez de sí mismo? Lo dudo. Sus gustos no siempre coincidían con sus genialidad, ni sus preferencias con su verdadera naturaleza. Borges no se parecía a Dante, Whitman o Verlaine, sino a Gracián, Coleridge, Valéry, Chesterton. No, me equivoco: Borges era similar, ante todo, a Borges. Trabajaba en formas tradicionales, excepto en su juventud. Los cambios y las innovaciones violentas de nuestro tiempo no lo tentaron. Sus ensayos eran verdaderos ensayos; nunca confundió ese género, como ahora es costumbre, con el tratado, la disertación, o la tesis. En sus poemas, el verso libre predominó en un principio; más tarde fueron las formas canónicas y métricas.
Para un poeta extremista era bastante tímido, en especial si comparamos los poemas un tanto lineales de sus primeros libros con las odas y las construcciones complejas de Huidobro y otros poetas europeos de ese periodo. No cambió la música del verso en español ni reestucturó su sintaxis; no era ni Góngora ni Darío. Tampoco descubrió las alturas ni las profundidades poéticas, como algunos de sus contemporáneos. Aún así, sus versos son únicos, intachables; sólo él hubiera podido escribirlos. Sus mejores versos no son palabras esculpidas; son luces y sombras instantáneas, regalos de poderes desconocidos, verdaderas iluminaciones. Sus historias son extraordinarias por el júbilo de su fantasía, no por su forma. Al escribir a partir de la imaginación, no se sentía atraído por las aventuras y vértigos verbales de Joyce, Céline o Faulkner. Siempre lúcido, no se dejó llevar por el viento apasionado de Lawrence, que algunas veces levanta nubes de polvo y otras limpia el cielo de nubes. Fue igualmente distante de los enunciados serpentinos de Proust o de la escritura telegráfica de Hemingway; su prosa sorprendía por su equilibrio – ni lacónica ni prolija, ni lánguida ni cortada. Eso es una virtud y una limitación. Con semejante prosa uno puede escribir un cuento, no una novela. Uno puede trazar una situación, lanzar un epigrama, capturar la sombra de un momento; no puede contar la batalla, recrear una pasión o penetrar un alma. Su originalidad, tanto en prosa como en verso, no está en sus ideas y formas sino en su estilo, una alianza seductora entre lo más simple y lo más complejo, en sus magníficas invenciones y en su visión. Es una visión única no tanto por lo que ve sino por el lugar desde donde ve al mundo y a sí mismo. Un punto de vista, más que una visión. Su amor por las ideas era extremo. Los absolutos lo fascinaban, aunque siempre terminaba por no creer en ellos. Como escritor, por otra parte, siempre desconfió de los extremos. El sentido de la mesura casi nunca lo abandonó. Lo desconcertaban los excesos y las enormidades, las mitologías y cosmologías de la India y de los pueblos nórdicos, pero su idea de la perfección literaria tenía una forma clara y delimitada, con un principio y un final. Pensó que las eternidades y los infinitos podían caber en una página. Con frecuencia habló de Virgilio, pero nunca de Horacio. La verdad es que se parecía no al primero sino al segundo. Nunca escribió, ni intentó escribir, un poema largo, y siempre se mantuvo dentro del decoro horaciano. No quiero decir que Borges se ajustó a las poéticas de Horacio, sino que sus gustos lo condujeron a preferir las formas mesuradas. En su poesía y en su prosa no hay indicios de un cíclope. Fiel a dicha estética, invariablemente siguió el consejo de Poe: un poeta moderno no debería escribir más de 50 líneas. Pero es curiosa la modernidad: prácticamente todos los grandes poemas modernos son poemas largos. Los trabajos característicos del siglo XX – pienso, por ejemplo, en Eliot y en Pound – son movidos por una ambición: ser las divinas comedias y los paraísos perdidos de nuestro tiempo. La creencia que da sustento a todos estos poemas es la siguiente: la poesía es una visión total del mundo, o del drama del hombre en el tiempo. Es historia y es religión. Dije antes que la originalidad de Borges radicó en haber descubierto un punto de vista. Por esta razón algunos de sus mejores poemas toman la forma de un comentario sobre los clásicos – Homero, Dante, Cervantes. El punto de vista de Borges es su infalible arma: tomar todos los punto de vista tradicionales por la cabeza para obligarnos a percibir lo que vemos y leemos de manera distinta. Algunas de sus obras de ficción se leen como Las mil y una noches escritas por un lector de Kipling o Chuang – Tzu; algunos de sus poemas nos recuerdan a un poeta de la Antología Palatina que pudo haber sido amigo de Schopenhauer y Lugones. Practicó los llamados géneros menores – cuentos, poemas cortos, sonetos – y es maravilloso que haya alcanzado con ellos lo que otros han intentado con poemas largos y novelas.
La perfección no tiene medida. Con frecuencia lo logró insertando lo inusual en lo ordinario, creando una alianza entre la forma interrogativa con una perspectiva que al minar algunas apariencias descubría otras. En sus cuentos y en sus poemas Borges interrogaba al mundo, pero su duda era creativa y trajo consigo la aparición de otros mundos, otras realidades. Sus cuentos y sus poemas son las invenciones de un poeta y de un metafísico. Por lo tanto satisfacen dos de las capacidades centrales del ser humano: la razón y la fantasía. Es cierto que Borges no provoca la complicidad de nuestros sentimientos o de nuestras pasiones, luminosas u oscuras: piedad, sensualidad, enojo, compasión. También es cierto que su obra nos dice poco o nada acerca de los misterios de la raza, el sexo, y el apetito por el poder.
Probablemente la literatura tenga sólo dos temas. Uno el hombre entre hombres, sus amigos y sus adversarios; el otro, el hombre solo en contra del universo y de sí mismo. El primero es el tema del poeta épico, el dramaturgo, el novelista; el segundo es el tema del poeta lírico o metafísico. En el trabajo de Borges, la sociedad humana y sus muchas y complejas manifestaciones, que van desde el amor entre dos personas hasta los grandes logros colectivos, no aparecen. Sus trabajos pertenecen a la otra mitad de la literatura y tienen un tema único: el tiempo y nuestros repetidos y fútiles intentos por abolirlo. Las eternidades son paraísos que se convierten en sentencias, quimeras más reales que la realidad misma, o más bien, quimeras que no son menos reales que la realidad. Por medio de variaciones prodigiosas y repeticiones obsesivas, Borges incesantemente exploró un solo tema: el hombre perdido en el laberinto de un tiempo hecho de cambios que son repeticiones, el hombre actuando frente al espejo de la eternidad inflexible, el hombre que ha encontrado la inmortalidad y ha conquistado la muerte, pero no el tiempo ni la edad adulta. En sus ensayos este tema se transforma en paradojas y antinomias; en los poemas y las historias en construcciones verbales que tienen la elegancia de los teoremas matemáticos y la inteligencia de los seres vivos. El desacuerdo entre el metafísico y el escéptico es indisoluble, pero el poeta hace de él un edificio translúcido de palabras entretejidas; el tiempo y sus reflejos bailan sobre el espejo de nuestra conciencia inmediata. Estas son obras de una rara perfección, objetos creados de acuerdo a una geometría al mismo tiempo rigurosa y fantástica, racional y caprichosa, sólida y cristalina. Todas estas variaciones sobre un mismo tema nos dicen una cosa: las obras del hombre, y el hombre mismo, no son nada sino configuraciones de un tiempo que se desvanece. Él lo dijo con una lucidez impresionante: “El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Es un río que me transporta, pero yo soy ese río; es un fuego que me consume, pero yo soy ese fuego.” La misión de la poesía es alumbrar aquello escondido entre los pliegues del tiempo. Fue necesaria la existencia de un gran poeta para recordarnos que somos, al mismo tiempo, el arquero, la flecha y el blanco.
Este texto fue publicado en la revista The New Republic el 3 de noviembre de 1986; su vigencia es incuestionable. (Traducción al español de Héctor Tajonar. Aunque probablemente exista un texto original en español, la versión que encontramos estaba traducida al inglés)